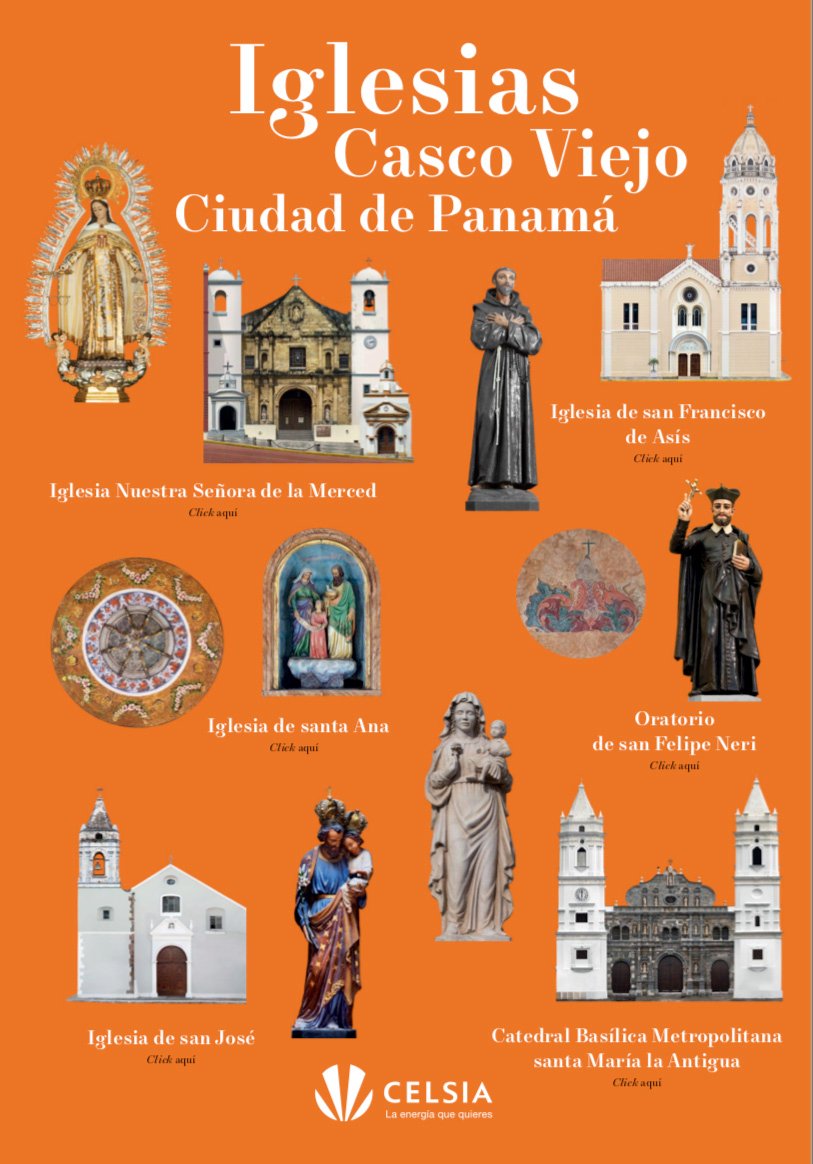La muerte es nada
Por: Ana Teresa Benjamín
Fotos: David Mesa
Tal vez la muerte sea eso que escribió Ernesto Sábato: el atontamiento que nos produce la luz del teléfono celular o de la televisión, “hasta el punto que no solo nos cuesta abandonarla, sino que también perdemos la capacidad para mirar y ver lo cotidiano”.
Lo cotidiano, sí. Mirar, por ejemplo, al perro de casa que duerme patas arriba. A la señora del barrio ya llena de canas, que hace veinte años trabaja en el mismo almacén. Las nubes de invierno. El entusiasmo de un hijo que aprende a amasar pan. Las aves marinas en su festín cotidiano. Sábato plantea en La resistencia —ese libro diminuto en el que cuestiona la existencia humana desde la mirada de un hombre que ha vivido muchas décadas— que hemos perdido la capacidad de asombro porque “al ser humano se le están cerrando los sentidos”. Y vivir sin lo sensorial, aquello que es nuestro primer acercamiento al mundo, es casi como morir.
Tal vez la muerte sea esa despedida que hizo verso el panameño Tristán Solarte: “Me voy. El cuerpo me viene estrecho / como un viejo traje… Tira las palabras, el luto / los pobres versos. Ponte ligero de corazón y de recuerdos / para el viaje”.
Ligero de corazón y de recuerdos. Quizá sea esta la manera más fácil de arrancar del alma la mirada sin luz de la abuela anciana, la palabra hiriente de alguien a quien se quiere, la melancolía que producen unas manos llenas de pecas, la terquedad. “Perdóname el haberte retenido en la tierra”, dijo también Solarte, en su poema “En el onceno aniversario de la muerte de mi madre”: “Perdóname el no haber roto las raíces / que en mí hundió tu recuerdo. Perdóname el haber conservado tus trenzas / tus negras trenzas que en el fondo del baúl familiar / continuaron creciendo”.

Tal vez la muerte sea ese umbral que describe la nicaragüense Claribel Alegría, en el que no hay caminos, senderos ni señales, donde la libertad es tan plena, tan abarcadora, que no se sabe qué hacer con ella. Un umbral que a veces se alcanza en los sueños, donde “me miraba a mí misma / me escuchaba / volaban los ríos en el aire / se extendían / caían en la nada / ¿se llama eso eternidad?”.
La eternidad. Un algo que viene después de la muerte, según ciertas creencias, y que de alguna forma busca liberarnos de la preocupación por el “más allá”. Muere el cuerpo, no el alma. La idea consuela y, alrededor de ella, se levanta todo el ceremonial funerario.
Tal vez la muerte sea el dolor que produce Lo que no tiene nombre, pero sí tiene: la enfermedad mental. El suicidio de alguien amado. La vida interrumpida de forma violenta, entre la desesperanza y la desesperación. Piedad Bonnett escribió un libro para contar ese proceso largo que condujo a su hijo Daniel al suicidio, como una forma de soportar su inexistencia. “Daniel no descansa porque no es. Lo que hacíamos corresponder con ese nombre se ha disuelto, ya no puede experimentar nada”, escribe. “Habrá un día en la vida en que ya nadie sobre la Tierra recordará a Daniel a través de una imagen móvil. Será apenas señalado por un índice, con una pregunta: ¿y este, quién es?”.
Quién se es. Una cosa que piensa, dijo Descartes. Pero también somos una cosa que siente. Una cosa que ríe, llora, grita, suspira, se retuerce. Y Bonnett lo deja claro: “He tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Y lo he hecho con palabras, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo darme”. Las palabras, como catarsis. Las palabras como una forma de mantener vivos a los que ya no están.

Lo dijo la española Paloma Díaz-Mas: que olvidar es, también, una forma de morir. Quizás, entonces, la muerte es el olvido, la desmemoria progresiva que produce el alzhéimer. En Lo que olvidamos, la autora describe la descarnada realidad de una madre que termina pensando que es la hija; de una hija que se da cuenta de que se ha convertido en la madre: “Así voy explicándole las plantas del jardín, mientras ella asiente y me repite de vez en cuando que qué bien que haya venido… Entonces me doy cuenta de que estoy haciendo con mi madre lo mismo que ella hacía conmigo niña, cuando me llevaba al parque en una tarde de primavera y me enseñaba los nombres de las plantas y de las flores, sus colores y sus formas”.
Quizá la muerte sea perder las referencias: un olor, un sonido, una voz o un paisaje. El crujido de unas escaleras. El árbol que tumbaron para construir un edificio. La casa materna. “En esa casa nacimos mi tía, mi madre, mis primas, mis hermanas y yo, y también nuestros hijos e hijas”, escribió Lilian Guevara, en su cuento homónimo. “Nuestras almas se impregnaron de sal desde la primera inhalación de oxígeno”.
“Los gritos de las gaviotas y el susurro de la espuma de la playa nos arrullaron”. Una casa vieja, desconchada, que la escritora panameña consideró siempre suya, hasta el día que supieron que “unos nuevos propietarios que no conocíamos la habían comprado en una minucia y vendido en una fortuna, con nosotras adentro”. Entonces tuvieron que salir, casi huyendo.

Tal vez la vida es un poco de eso. De atesorar recuerdos, mientras se huye del dolor y la impotencia, como aquel que rescató Svetlana Aleksiévich de una de las viudas de Chernóbil: “Recuerdo el mar. Nos dio tiempo de ir de vacaciones al mar. Lo recuerdo: había tanto mar como cielo, estaba por todas partes. El cielo, que era azul, azul. Y él a mi lado. Él no quería morir. Tenía cuarenta y cinco años”.
Dice el filósofo Bernard Schumacher, profesor en la Universidad de Friburgo, en Suiza, que la muerte es un tema fundamental de la existencia humana, pero que su concepción como un mal ha hecho que la pongamos de lado. En su libro Muerte y mortalidad en la filosofía contemporánea, Schumacher rescata al filósofo antiguo Epicuro, quien definió la muerte como nada: “Todo bien y mal reside en la sensación, y la muerte es privación del sentir”.
La nada. Tal vez la muerte sea solo eso. Como también dijo Epicuro: “Mientras nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, entonces no somos”.

Muerte y alteridad
(2018)
Byung-Chul Han
Herder Editorial, 143 páginas
Un libro que indaga sobre la compleja relación de tensión en los conceptos de muerte, poder, identidad y transformación. El autor reflexiona sobre la reacción a la muerte, las formas de encararla y la toma de conciencia de la mortalidad para conseguir la serenidad.
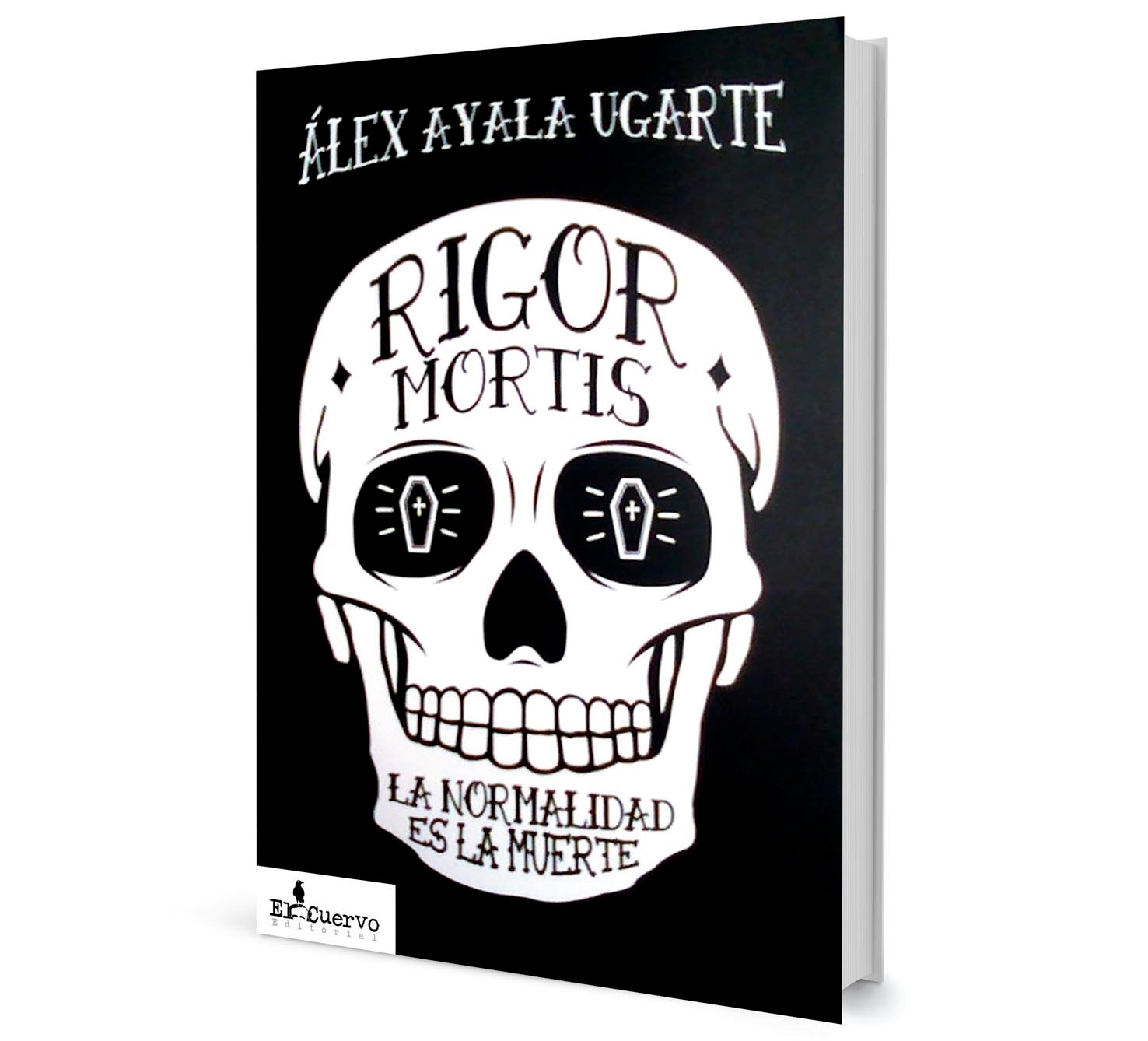
Rigor mortis: La normalidad es la muerte (2017)
Álex Ayala
Editorial El Cuervo
Colección de reportajes periodísticos sobre la muerte en los que el autor narra, a partir la cotidianidad, la forma como las personas se enfrentan a la muerte: desde la música que se elige y la propia parafernalia de los velorios, hasta la antigua costumbre de tomarles fotos a los fallecidos, el ascenso de los narcos al cielo de los santos, la muerte en lugares remotos y la incertidumbre del perro que pierde a su dueño.

Las fronteras de la muerte (2017)
Laura Bossi
Fondo de Cultura Económica (FCE), 144 páginas
Es un libro que explica la historia del concepto de la muerte, especialmente a partir del cambio radical que sufrió a partir del siglo XVIII, cuando la medicina moderna comenzó a hacer posibles cosas impensables como la reanimación o los trasplantes. Se trata de un libro que presenta y analiza las razones sociales, culturales, científicas, económicas y religiosas del debate actual sobre las fronteras entre la vida y la muerte.
 Pensar la muerte (2004)
Pensar la muerte (2004)
Vladimir Jankèlèvith
Fondo de Cultura Económica (FCE), 59 páginas
Cuatro entrevistas que abordan el instante de la muerte. En la primera, el filósofo reflexiona sobre la muerte de alguien cercano, sobre la muerte del otro y la incertidumbre de la propia muerte. En la segunda, analiza la vida desde la perspectiva de las prácticas religiosas y el papel del incrédulo frente a la muerte. En la tercera plantea el tema de la ciencia, la eutanasia y los aspectos legales de la práctica, para finalmente ocuparse de la violencia y las ansiedades del ser humano frente a la fragilidad de la vida.